Cómo nació el español🔻 El origen y evolución del idioma CASTELLANO
410.43k views2703 WordsCopy TextShare

Crónicas de la Historia
Nacido tras la desaparición del Imperio Romano, el español, o castellano, es un idioma que ha recorr...
Video Transcript:
Los idiomas son el fruto de las diversas culturas que han pasado o influido a lo largo de la historia, en el territorio dónde es hablado. Hoy, desde una perspectiva histórica que no lingüística, abordaremos el nacimiento y desarrollo del segundo idioma con más hablantes nativos del mundo: que no es otro que el castellano o español, pues ambas expresiones son válidas oficialmente. Antes de que llegaran a la Península Ibérica a establecer sus colonias, fenicios, griegos y a conquistar parte de ella los cartagineses, las tierras de Iberia, como las denominaban los griegos, o Spania, como se supone la llamaban los fenicios, estaban pobladas por una serie de pueblos, los cuales, los estudiosos han clasificado, principalmente en tres grupos: celtas, íberos y celtíberos, sin olvidarse de los antiguos Tartessos.
La interacción que tuvieron estos colonizadores con las diversas tribus indígenas, generó en estas un gran impacto, principalmente en aspectos culturales y comerciales, pero también tuvieron su influencia en el ámbito lingüístico, en especial, en los íberos quienes adoptaron el alfabeto fenicio (un idioma no indoeuropeo) para su escritura y en menor medida los griegos. En el año 218 a. C.
, en plena Segunda Guerra Púnica, los romanos desembarcaron en las tierras de Iberia para combatir a los cartagineses. La conquista de Hispania, como ellos pasaron a denominar a la Península Ibérica, no fue fácil, ni tampoco rápida, al igual que la romanización de sus habitantes. Mientras que los pueblos íberos, acostumbrados al trato con fenicios y griegos, en general, pronto pactaron con Roma y las tierras costeras se romanizaron, en general, con relativa rapidez.
No fue igual en las tierras de celtíberos y celtas, en especial con astures y cántabros, que no fueron derrotados hasta el 19 a. C. Siendo su romanización más superficial, al menos en los primeros siglos, tal y como sucedió en otras regiones montañosas.
Los romanos no impusieron el latín a los habitantes de Hispania, pero si la convirtieron en la lengua franca de la administración y el comercio. En las ciudades, muy integradas en la cultura romana y con escasas diferencias con las zonas urbanas de Italia, del inicial bilingüismo, pronto se pasó al abrumador predominio del latín. Cosa que no sucedió en las zonas rurales y en las tierras más aisladas, que mantuvieron por mucho más tiempo el bilingüismo.
Sin embargo, el latín utilizado en Hispania, al igual que en otras diócesis del Imperio, tenía una particularidad. Por un lado, estaba el latín culto, aquel que había nacido en el Lacio y había sido perfeccionado por literatos y eruditos a lo largo del tiempo. El cual, se había convertido en la lengua utilizada en la administración, la literatura, la educación y por las élites urbanas.
Pero por otro lado, estaba el latín vulgar, aquel que hablaban los soldados, esclavos, colonos, comerciantes y gentes comunes. Este latín vulgar era una lengua menos estricta y más sencilla de utilizar que el culto, y como era de esperar, al provenir las gentes que lo hablaban de todas las tierras del Imperio, estaba muy influenciado por las lenguas prerromanas existentes. Debido al escaso conocimiento que hoy tenemos de aquellas lenguas prerromanas, es sumamente complicado conocer cuáles de sus vocablos han pasado a nuestro idioma a través del latín vulgar o bien de forma directa.
Diversos estudios han señalado que aproximadamente entre 150 y 200 palabras, tales como: cabra, cerveza, zoquete, jarra, cerro, páramo, vega, arroyo, o barro, proceden bien del celta, del íbero, del celtíbero e incluso del vasco arcaico como boina, chatarra, pizarra o izquierda. En cambio, del latín vulgar, mucho mejor conocido por los estudiosos, se estima que algo más del 70% de nuestro vocabulario actual, procede de aquella lengua hablada por las gentes comunes. Al que hay añadir, una significativa cantidad de términos de origen helénico.
Antes de que colapsara el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, los suevos, quienes durante aproximadamente dos siglos tuvieron su propio reino, así como los vándalos y alanos, se establecieron en distintos lugares de Hispania. Sin embargo, de todos los pueblos germánicos, los que más presencia tuvieron en la península fueron los visigodos, quienes, por aproximadamente tres siglos, rigieron desde Toledo los destinos de Hispania. Cuando los visigodos se instalaron definitivamente en la Península Ibérica, ya habían adoptado el latín como su lengua, y en esencia, mantuvieron la estructura administrativa que había instalado Roma en la diócesis de Hispania.
Así, que mantuvieron el latín culto como idioma de la administración, la cultura y la iglesia. Sin embargo, el uso de este latín en la vida cotidiana de las ciudades fue disminuyendo en favor del latín vulgar, que cada estaba más evolucionado, e influenciado por los germanismos introducidos por los visigodos, especialmente cuando estos se mezclaron definitivamente con los hispanorromanos. Los estudiosos estiman que aproximadamente el 3% del vocabulario del castellano actual es de origen godo, con ejemplos como guerra, yelmo, tregua, espía, blanco, robar, jabón, Álvaro, Rodrigo, Fernando, esposo o guapo.
En el 711, las tropas del Califato Omeya, que incluían un buen número de bereberes recientemente islamizados, derrotaron a los visigodos en la llamada batalla de Guadalete, aunque realmente fue en algún punto de la comarca de la Janda. Los omeyas en poco tiempo, prácticamente se hicieron con toda la Hispania visigoda, salvo las aisladas zonas norteñas. En al-Ándalus, como denominaron los omeyas a la Península Ibérica, los musulmanes impusieron el árabe como lengua de la administración, los usos formales, literarios y científicos.
Sin embargo, en el territorio coexistieron a lo largo del tiempo, junto al árabe otras lenguas romances habladas por la población local. Estos dialectos, conocidos como mozárabe, con el tiempo se habían diferenciado lo suficiente del latín vulgar como para considerársele como lenguas distintas, pues estos dialectos hablados principalmente por los cristianos que residían en territorio musulmán, judíos y cristianos convertidos al islam, paulatinamente fueron incorporado a su léxico una gran cantidad de vocablos árabes. Por su parte, en las zonas cristianas de la cornisa cantábrica y de los Pirineos (precisamente las zonas menos romanizadas de la península), la unidad política se rompió, y los iniciales focos de resistencia se fueron convirtieron con el tiempo en los diferentes reinos cristianos que conocemos por la historia.
El hecho de tener vecinos distintos, geografías variadas e incluso conflictos entre ellos, al igual que había sucedido en otros lugares del antiguo Imperio Romano de Occidente, fomentó la diversificación lingüística, formándose a lo largo del tiempo, las diferentes lenguas romances, románicas o neolatinas, germen de las lenguas modernas que hoy se hablan en España y Portugal. Pero a diferencia de lo que sucedió con otras lenguas romances nacidas en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente; en que las diferencias entre ellas fueron tales, que no lograban entenderse entre sí, los hablantes de los entonces diferentes dialectos. En la Península Ibérica, durante el medievo, los que hablaban: catalán, navarro-aragonés, asturleonés y gallego-portugués; no sin alguna dificultad en algunos casos, si podían comprenderse entre ellos.
En el entonces Reino de Asturias, en el año 850, el rey Ordoño I cedió a Rodrigo, no se sabe si su medio hermano o cuñado, el gobierno de un territorio fronterizo de inciertos límites, situado entre el sur de la actual Cantabria y el norte de Burgos. Aquellas tierras fueron conocidas como el Condado de Castilla, probablemente por “Castella”, es decir, “tierra de castillos”, aunque algunos historiadores medievales, como Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, sugirieron que el nombre provenía de 'Bardulia', la tierra habitada por la tribu prerromana de los várdulos. Lo que inicialmente fue un condado de frontera, con el tiempo se convirtió en un reino; y del latín vulgar hablado por sus gentes, con la influencia del asturleonés y posiblemente del navarro-aragonés, fue surgiendo un nuevo dialecto romance propio, que evolucionó hasta convertirse en el idioma castellano.
Unas veces la corona de Castilla y las de León estuvieron separadas, y otras veces unidas bajo el mismo monarca. Hasta que Castilla, con el tiempo, se convirtió en el principal reino cristiano impulsor de la Reconquista. A medida que Castilla avanzaba en sus conquistas hacia el sur, no solo incorporaba nuevos territorios y súbditos, sino que también enriquecía su lengua con nuevos vocablos provenientes del mozárabe.
Además, de otros procedentes del francés, el occitano y el portugués. Tradicionalmente se ha considerado que las Glosas Emilianenses: unas anotaciones en romance realizadas entre los siglos X y XI por un monje del monasterio de Yuso de la localidad riojana de San Millán de la Cogolla, en un texto escrito en latín, eran los primeros escritos en castellano. Sin embargo, desde hace unos años, hay estudiosos que se inclinan por pensar que estas anotaciones no se pueden considerar castellano, sino más bien protorromance riojano o tal vez navarro-aragonés.
En cambio, para un buen número de estudiosos, con el aval de la Real Academia Española de la Lengua, consideran al conjunto de escritos (algunos de ellos del siglo IX) conocidos como Cartularios de Valpuesta, conservados en la localidad burgalesa del mismo nombre, como los primeros escritos en castellano, y no en un latín evolucionado, como se pensaba anteriormente. El castellano, debido a las conquistas en al-Ándalus, paulatinamente se fue consolidando como la lengua principal entre los dialectos romances del centro peninsular. Pese a que en asturleonés se habían redactado escritos relativamente extensos, como por ejemplo el Fuero de Avilés en el siglo XI y la Nodicia de Kesos en el siglo X.
Aunque expertos como José Ramón Morala Rodríguez consideran este último no como asturleonés, sino más bien como un latín tardío que empieza a distinguirse del vulgar. El verdadero impulso al castellano se dio con la publicación, alrededor del año 1195, del Cantar de Mio Cid, un hito literario que marcó el comienzo de la literatura en castellano. Poco después, Gonzalo de Berceo, con su obra Los Milagros de Nuestra Señora, contribuyó significativamente al desarrollo del idioma.
Sin embargo, el momento decisivo para el castellano llegó con la coronación de Alfonso X el Sabio en 1252 como rey de León y de Castilla. En Toledo, bajo la atenta mirada del monarca, cuando no con su directa participación, se tradujeron y crearon una gran cantidad de obras literarias, históricas, jurídicas y científicas. Sin embargo, a diferencia de lo que se consideraba en la Europa cristiana de la época como la única lengua culta, no se hizo en latín, sino en un castellano culto, al que posteriormente se ha denominado 'alfonsino'.
A diferencia de las obras escritas anteriormente en castellano, consideradas demasiado prosaicas por las personas letradas de la época. Las toledanas, se realizaron con una normalización ortográfica y una estandarización. Los eruditos y escribanos, que redactaron estas obras, supieron enriquecer el vocabulario, especialmente con términos originarios del árabe, occitano y latín.
Tras fallecer Alfonso X el Sabio, el castellano disponía de los medios no solo para expresarse correctamente, sino también para la creación de obras literarias, científicas y jurídicas. Desde 1412, tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón, reinaba la dinastía Trastámara, hasta que se unificaron las coronas con los Reyes Católicos. Tiempo, en que Castilla, el reino peninsular más poblado y también, económicamente, el más importante de todos, amplió su ámbito de influencia y con ello, el de su idioma.
Si bien, en 1433, Enrique de Villena, en su obra “Arte de Trovar” había realizado un estudio sobre fonética y ortografía del castellano, no fue hasta el año 1492, el mismo en que Colón descubrió América y en el que los Reyes Católicos dieron por finalizado el proceso histórico denominado La Reconquista, tras la toma del Reino de Granada, cuando Antonio de Nebrija escribió en Salamanca, sin demasiada repercusión entonces, la primera gramática de una lengua moderna, la "Gramática de la lengua castellana". Con estas palabras, el autor andaluz hacía su prólogo: “lo que agora y de aquí adelante en él se escriviere, pueda quedar en un tenor y extenderse por toda la duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se ha hecho en la lengua griega y en la latina”. El castellano, disponía ya de las herramientas, para poder convertirse en una importante lengua.
Aproximadamente siete años más tarde, pues no se tiene certeza de la fecha concreta de su publicación, Fernando de Rojas sacó a la luz, una de las obras más importantes de la literatura en español, “La Celestina”. En 1605, Miguel de Cervantes, publicó “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", que junto a su segunda parte, es la obra literaria más traducida del mundo después de la Biblia. Después de tantos siglos de presencia musulmana en la Península Ibérica, concretamente hasta que en 1609 Felipe III ordenó, tras diversas revueltas, expulsar a todos los moriscos de España.
Es muy difícil precisar los vocablos de origen árabe que han pasado al castellano, pues gran parte de los textos mozárabes o andalusíes se han perdido. Los expertos consideran que entre un 5 y un 10% del léxico del castellano actual tiene su origen en el árabe. Ejemplos de ello son: acequia, aceite, ajedrez, almohada, almirante, alambique, alcalde, azúcar o guitarra.
A mediados del siglo XVI, la gran mayoría de los habitantes de la Península Ibérica hablaban castellano. Pero la verdadera expansión del idioma se produjo gracias al vasto e importante imperio que tuvieron los Habsburgo españoles, con posesiones no sólo en Europa, sino también en América, Asia, África y Oceanía. Pero sin duda, de especial importancia para el español fue el denominado “Siglo de Oro de la Literatura Española”, no solo gracias a los grandes escritores peninsulares, sino también por la inestimable aportación que hicieron los literatos americanos, como por ejemplo: el Inca Garcilaso de la Vega, Mateo Rosas de Oquendo, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan del Valle y Caviedes, Juan Ruiz de Alarcón, Hernando Domínguez Camargo y Carlos de Sigüenza y Góngora, entre muchos otros que se podrían citar.
De los vocablos que se incorporaron al castellano desde las tierras de más allá del Atlántico y del Pacífico se pueden citar como ejemplos: chocolate, canoa, puma, maíz, chabacano, tabaco y cacique. Con el cambio de dinastía a los Borbones en el siglo XVIII, se impulsó el uso del castellano como el idioma de la administración y de la educación en España. Pero fue con las independencias de los nuevos estados americanos cuando el castellano comenzó a tomar un gran impulso.
En apenas unas decenas de años, de los tres millones aproximadamente de personas que hablaban español en América antes de las independencias, su número se duplicó. Hoy, el español es el idioma oficial de diecinueve países en América, además de España y Guinea Ecuatorial, y tiene un cierto grado de reconocimiento en Filipinas y en la República Árabe Saharaui Democrática, un país no reconocido internacionalmente, adscrito a día de hoy a Marruecos. En Estados Unidos, donde el castellano no es idioma oficial en ningún estado, aunque en Nuevo México, quien no posee idioma oficial, tiene un fuerte reconocimiento cultural, es, tras México, el segundo país del mundo con más hispanohablantes nativos.
En Israel, existe una importante comunidad de judíos sefardíes y de inmigrantes que continúa utilizando el ladino o el español en el ámbito doméstico. De hecho, existe una academia postulada desde 2020 para ser miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Incluso, el español es hablado en las dos únicas localidades civiles que existen en la Antártida: la argentina Fortín Sargento Cabral y la chilena Villa las Estrellas.
Hoy el español, según el Instituto Cervantes, es la lengua materna de casi 500 millones de personas y, aproximadamente, otros 100 millones más lo dominarían adecuadamente. Es el segundo idioma más hablado del planeta por hablantes nativos y el cuarto más hablado en términos de número total de hablantes, hay quien estima, que para el 2045 pudiera ser el primero. En español escribieron, entre otros: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Camilo José Cela, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez, Rubén Darío, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Vicente Aleixandre y Jorge Luis Borges.
Precisamente este último, calificó a nuestro idioma común, como:” una de las más bellas lenguas que ha creado el hombre” y precisamente nosotros, gracias a nuestros ancestros, podemos continuar aprovechándonos y disfrutando de ella.
Related Videos

28:05
Los Castellanos del Peru
tvcultura
294,995 views
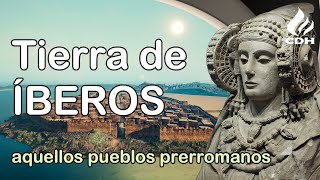
23:00
Los ÍBEROS🔻características y cultura de e...
Crónicas de la Historia
95,851 views

27:53
Apellidos Españoles de Origen Árabe (Spani...
Gens Video Web Channel
11,103,259 views

13:38
¿Cómo Sonaba el ESPAÑOL MEDIEVAL? 👑
Linguriosa
1,132,486 views

30:19
1492🔻 EXPULSIÓN de los JUDÍOS de España �...
Crónicas de la Historia
687,740 views

18:29
Esta Antigua Biblia Hallada En Turquía Rev...
Historia Incomprendida
3,144,617 views
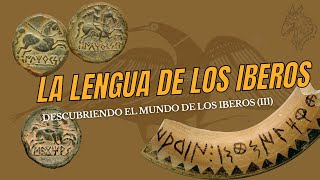
24:39
LA LENGUA DE LOS IBEROS
Voces de Bronce y Hierro
45,814 views

8:53
¿LENGUA más PARECIDA al LATÍN?
Linguriosa
807,495 views
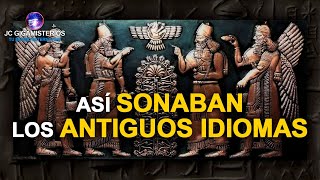
18:42
What did ANCIENT LANGUAGES sound like? LIS...
JC Gigamisterios
3,378,722 views

16:27
Batalla de las Navas de Tolosa, 1212 ⚔️ ¿P...
Historia ex Hispania
437,035 views

21:48
España vs México vs Argentina vs Guatemala...
Hola Spanish
1,480,651 views

1:35:17
Cómo vivir en un país donde todo el mundo ...
Los viajes de Andrés Burenok
3,824,655 views

15:25
✅ La HISTORIA DE ESPAÑA en 15 minutos | El...
Memorias de Pez
3,276,141 views

14:45
¿Cuál fue el Primer IDIOMA del MUNDO?
Linguriosa
524,220 views

14:31
The Basques: The Most Mysterious People in...
The History Hub
840,049 views

2:32:10
La HISTORIA COMPLETA de las Civilizaciones...
BTN - Historia Español
4,407,461 views
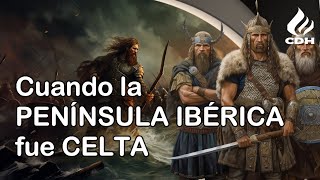
22:11
Los CELTAS en la península ibérica🔻 Entr...
Crónicas de la Historia
251,641 views

1:06:49
¿Héroe cristiano o mercenario? Biografía d...
Raquel de la Morena
1,138,298 views

7:24
Official Languages of Spain Comparison
Manoloyy
882,632 views

1:13:35
La Historia de Babilonia | Toda la histori...
El Mundo de la Historia
705,506 views