EL MÉTODO SOCRÁTICO (La Dialéctica) - El PODER del DIÁLOGO para acercarse a la VERDAD [Parte I]
645.65k views4909 WordsCopy TextShare
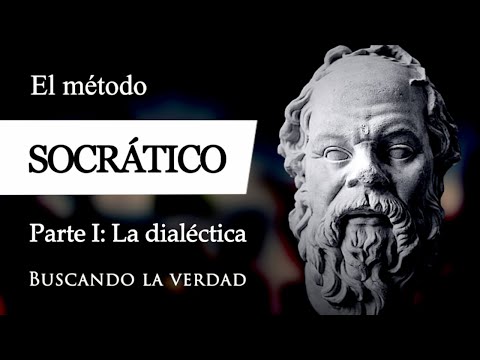
Ram Talks
El método socrático es un método de dialéctica o demostración lógica descrito por Platón en los diál...
Video Transcript:
He aguardado el momento oportuno para presentarles el que posiblemente sea uno de los documentales más trascendentes del canal. Verán, aún recuerdo el preciso instante en el que mi profesora de matemáticas introdujo un concepto esencial de la materia: la derivada. El problema es que, como era de esperar en un adolescente que no paraba de jugar a videojuegos, ahora mis niveles de atención eran considerablemente deficientes y, si a esto le sumamos que se trata de un principio ya difícil de por sí, resulta bastante lógico que no comprendiera la explicación de buenas a primeras.
Sin embargo, algo despertó mi extrañeza durante esa clase. Apenas transcurrieron diez minutos desde que la maestra nos ofreció una exposición teórica del concepto hasta que comenzó a realizar ejercicios, y vayas, e hicimos ejercicios. Tras percatarme de esto, levanté la mano inmediatamente y le comenté, con un evidente tono de confusión: "No he logrado todavía abstraer la noción de derivada, por favor, ¿podría explicarlo de nuevo desde otro punto de vista?
". Para mi sorpresa, lo único que escuché fue una respuesta idéntica a la que había proporcionado apresuradamente, solo que sintetizada en menos de 90 segundos. Parecía que su foco sustantivo de interés era mantener el ritmo de la clase en lugar de que la gente captara la esencia íntima de las cosas, y no la culpo por ello.
Esa misma tarde me paré a reflexionar y me percaté de que, en realidad, este enfoque pedagógico tan pernicioso era harto habitual en el sistema educativo contemporáneo. En el caso particular que nos atañe, fue mi curiosidad la que me salvó de caer en las garras de la credulidad, la mecanización y el dogmatismo en sus estirpes más salvajes. Pero doy fe de que muchos compañeros míos salieron del colegio ejecutando de memoria todas y cada una de las reglas de derivación, e irónicamente, sin saber qué es una derivada.
A raíz de dicho evento, se gestó en mí una de las máximas fundamentales que componen mi arsenal de principios y valores a tiempo presente, la cual se reduce al cuestionamiento continuo de la autenticidad y el porqué de las cosas: porque la realidad está configurada así y no de otra forma. ¿Cómo podría uno distinguir lo verdadero de lo aparente? ¿De qué manera habría de obrar como ser humano en busca de la virtud ética y la justicia social?
Entonces, con el deseo de construir un pensamiento crítico a prueba de balas, o al menos un poquito mejor que el anterior, cuando llegó a mis oídos el antídoto que más necesitaba: el método socrático. Y hoy me dispongo a insertarlo en profundidad ante todos ustedes. Listos, vamos allá.
En la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, eran los sofistas quienes desarrollaban su marco de actividad en Atenas. A pesar de que dicha escuela no constituye una corriente homogénea, sí se pueden destacar algunos rasgos comunes en el pensamiento de sus diversos autores, tomando el escepticismo, el relativismo y el subjetivismo por bandera. Su doctrina establece la imposibilidad de acceder a verdades absolutas y universales.
Según ellos, el conocimiento, los valores y las leyes dependen de los diversos contextos y condiciones en los que estos sean formulados y, por consiguiente, la verdad, el bien y la justicia no se encuentran en las cosas de fuera como tal, sino en el propio sujeto. Independientemente de si dichas posturas epistemológicas son de su agrado o no, tampoco cabría esperar que supusieran calamitosos estragos si se canalizaran en determinadas formas. No pretendo adoptar una postura totalitaria que demonice al sufismo como si nada bueno hubiera aportado a la filosofía; en cambio, el auge de la democracia ateniense, propulsada en primera instancia por las reformas de Clístenes y, posteriormente, por las de Pericles y Timón, condujo a una situación estatal cada vez más intrincada.
Admitiendo notables excepciones, una buena parte de los sofistas educaba a sus hijos con el objetivo de que triunfaran en el ágora o plaza pública, acentuando así su formación en el uso de herramientas retóricas cuyo fin principal era entretener e impresionar o convencer a la audiencia. Y si, como aclaré en el vídeo resumen de la obra de Aristóteles, adquirir dotes retóricas con fines legítimos —es decir, si estas quedan supeditadas a la defensa de lo justo, lo bueno y lo verdadero— no es un detrimento de la virtud per se. Hablar con adecuación, coherencia y cohesión, así como cuidar el estilo para que se ciña a la claridad y la elegancia propias del buen orador, son aspectos fundamentales para una comunicación efectiva.
Más cosa distinta sería probar este arte poniéndolo al servicio de nuestros propios intereses, sin importar cuán rectos, ecuánimes o auténticos sean. Este fue justamente el gran pecado capital de los sofistas, pues no era el hecho de que alguien tuviera razón o que su discurso fuera medianamente coherente lo más importante, sino su capacidad para conmover, persuadir y deleitar a los jueces, el público, los miembros del consejo, los asistentes de la asamblea o quienes quiera que actuaran como receptores y albergaran el peso político suficiente para tomar decisiones. En este sentido, estas personas eran profesionales, apelando a las emociones de la audiencia y recargando sus sermones con adornos, florituras, virtuosismos y terminología escabrosa, muy similar a la que estás escuchando ahora mismo.
Su razonamiento era claro: dado que la verdad en sí no existe, los artífices de la misma serán aquellos hablantes que mejor le vendan su punto de vista a los demás. Obviamente, este planteamiento es catastrófico. Ser un experto de la retórica no consta como garantía de que uno vaya a emitir juicios congruentes allá por donde abra la boca.
Créanme cuando les digo que me está costando resistir la tentación de poner en pantalla imágenes de políticos españoles a los que considero la mismísima encarnación del anticristo, lacras del sistema, reyes de la demagogia, magos de la hipocresía. En definitiva, el oportunismo político, el convencionalismo jurídico, el utilitarismo y la frivolidad. Estaban a la orden del día y, peor aún, pocos parecían advertir la sangrienta hegemonía de la ignorancia.
Entre esos pocos, había un loco llamado Sobra. A pesar de haber sido catalogado, en varias ocasiones, con el manto de la sofística, el filósofo negó rotundamente su relación ideológica con ellos, puesto que su metodología difería de pies a cabeza. Han de saber que Sócrates sufrió un final terrible, siendo condenado a muerte a los 70 años de edad por el tribunal de Atenas.
Por aquel entonces, una significativa fracción de la sociedad lo consideraba un tábano intelectual y moral. Ahora bien, ¿de qué fue acusado exactamente? Por un lado, se le imputó por su falta de respeto hacia los dioses de la polis y la introducción de nuevas divinidades en la ciudad.
El pensador nunca escondió su divergencia conforme al politeísmo estatal vigente en la época, pues él mantenía una visión particular e introspectiva de la religión, ligada a su espíritu personal o "daimon". En palabras textuales, un genio divino que cohabita en nuestro interior. El vivir la virtud era algo mucho más complejo que rendir culto ciegamente a las deidades atenienses.
Por otro lado, el segundo cargo que se le atribuyó fue la corrupción de los jóvenes. Apenas acababa de soportar una fuerte derrota militar contra Esparta y los dirigentes decidieron buscar responsables. Según Jenofonte, Sócrates abrió sus puertas como discípulo a Critias, quien era miembro de la facción pro espartana, posteriormente denominada los 30 tiranos.
Lógicamente, su acogida no fue bien vista. En lo que a esto respecta, Sócrates era visto como un distractor de la juventud en sus deberes bélicos, implorándolos a filosofar en vez de combatir. Su método era imitado con frecuencia por ellos, trastornando en gran medida el orden social y los valores morales ya establecidos en la comunidad.
Finalmente, respetando la injusta sentencia auspiciada por la democracia, el hombre descartó cualquier reducción de la pena de muerte. En el fondo, era plenamente consciente de que nada malo había hecho, motivo por el cual se mantuvo fiel a sus principios hasta el último suspiro. Acompañado por sus seguidores, atónitos e impotentes ante la aceptación de su condena, el maestro consolidó su trágica muerte por envenenamiento, siendo el mismo quien bebió de su copa con cicuta.
Por todo ello, Sócrates no es considerado únicamente un filósofo, sino algo más: un ícono, un ejemplo, un símbolo de alguien que está dispuesto a morir por sus ideas. Y si los que le condenaron no se dieron cuenta del enorme servicio que le hicieron, es menester mencionar como lectura recomendada "La apología de Sócrates", una obra de Platón que recoge su testimonio acerca de los acontecimientos que acaecieron en el juicio. A la postre, lo que casi todos ustedes tendrán en mente ahora mismo: ¿cuáles son los pilares del pensamiento de este mártir de la verdad?
Supusieron un parteaguas tan grande con respecto al paradigma de la época. Para sorpresa de muchos, Sócrates no escribió ningún libro, no, ni uno solo. La razón es muy simple: él consideraba que plasmar su pensamiento en papel es equivalente a afirmar que lo expresado es fijo, finito, irrevocable y verdadero; y proceder así es poco menos que absurdo, tanto en cuanto uno se propone materializar un fragmento de su conciencia con el ambicioso objetivo de representar una realidad mayúscula, cambiante y eterna.
Adoptar un enfoque expositivo respecto al conocimiento es, según él, la antítesis de la filosofía, pues la naturaleza del pensamiento humano es estar en continua construcción, movimiento y creación. Así pues, ¿cuál es la posición del maestro con respecto a la verdad? Este punto es increíblemente complejo, pero procuraré ser lo más claro posible en mi disertación.
Para los griegos, la verdad es concebida como "aletheia", cuya traducción literal es aquello que es evidente. Puesto en palabras llanas, se trata del descubrimiento del ser que se encuentra oculto tras el velo de la apariencia, que hay detrás de lo que parece que es. Bajo este marco, es menester remarcar la distinción entre "episteme", el conocimiento racional, veraz y justificado, y "doxa", las opiniones infundadas y prejuiciosas del vulgo, cuyo carácter es temporal, falaz y relativo.
De esta manera, la concepción de Sócrates rompe de cuajo con el escepticismo, relativismo y el subjetivismo sofista. La verdad sí existe y, por definición, es una universal absoluta. Que cada cual ostente su particular mirada, percepción o interpretación de la verdad —esto es, su propia opinión— implica automáticamente que sea poseedor de la verdad misma.
Una cosa es decir que algo es cierto y otra muy distinta que lo sea. Una cosa es creer que algo es cierto y otra muy distinta que lo sea. Una cosa es querer creer que algo es cierto y otra muy distinta que lo sea.
Una cosa es que todos crean que algo es cierto y otra muy distinta que lo sea. Visualiza a un jugador de fútbol que se cae al suelo muy cerca del área rival. Con una altísima probabilidad, los jugadores de su equipo que consideren que ha sido falta se abalanzarán contra el árbitro para reclamar una amonestación sobre los hechos, a la par que los adversarios que no compartan tal visión abogarán por justo lo contrario.
Es más, para qué engañarse: lo que sucede típicamente es que cada conjunto tiende a defender ciegamente su versión, que es precisamente la más favorable para consigo, independientemente de si hubo o no un infracción. Ya que la función del colegiado es primordial en el partido, pues su postura base es, por lo menos en teoría, totalmente imparcial, él observa atentamente cada jugada en tercera persona, con objeto de ser testigo de los hechos en sí mismos y de este modo asegurarse de que no se infringen las reglas de juego. En caso de duda, siempre puede acudir al vídeo arbitraje.
Por ende, si los juicios del árbitro se corresponden con los acontecimientos reales, cabría entonces concluir que su intervención es apropiada, justa y pertinente. y, ojo, por mucho que la superestrella de turnos se ponga a llorar tras haber fingido una agresión y el árbitro le crea, la decisión resultante no convertiría su cuento en una verdad a posteriori; aunque este principio resulte evidente, lo cierto es que solemos quebrantarlo a diestro y siniestro. Mientras unos tienden a la verdad y se alejan de ella con todo, la disyuntiva que nos carcome es la siguiente: ¿qué metodología habría de llevar uno a cabo para pertenecer al primer grupo?
El ateniense se inclinó hacia la búsqueda de definiciones como fuente conceptual de objetividad. Según él, una definición permitiría acceder a la esencia ecuánime, objetiva y universal de las cosas. A la cuestión de cómo sería posible tener la certeza de que una tesis es verdadera, el pensador argüía que en el alma de cada hombre están presentes de manera originaria, innata y congénita los verdaderos conceptos de todas las cosas; asunción que Platón emplearía tiempo después como recurso epistemológico en su teoría de la reminiscencia.
En efecto, basado en su convicción sobre la inmortalidad del alma humana, Sócrates alegaba que el conocimiento fiable está inscrito a priori en el espíritu de cada individuo, de suerte que el acceso a la verdad se realiza a través de la introspección, es decir, inspeccionando en nuestro interior. Por esta razón, el filósofo consideraba que su misión era lograr que sus alumnos aprendieran a conocerse a sí mismos, a saber ayudar al prójimo a descubrir el contenido de su espíritu para cuidarlo y desarrollarlo; de ahí la célebre expresión que Platón puso en sus labios: "conócete a ti mismo". Más adelante revelaré cuál es la llave que abre las puertas del autoconocimiento.
El camino a la verdad, desde el sentido socrático, se traduce en un proceso continuo mediante el cual se reemplazan las opiniones por conocimientos. En otras palabras, un crítico pensador no pasa directamente de la ignorancia a la comprensión, sino que ha de atravesar distintos estadios. No es lo mismo percibir que vislumbrar, ver, apreciar y observar.
Para ilustrar mejor este punto, quiero que piensen en lo siguiente: ¿cuántos de ustedes optarían por enseñarle a un niño pequeño la división antes que a contar números naturales? Probablemente, ninguno concebiría este planteamiento como adecuado. En su lugar, lo suyo sería que aprendiera primero a sumar, y luego a restar y multiplicar debidamente.
De forma análoga, todo aprendizaje requiere de etapas vis-à-vis de lo aprendido. En definitiva, acorde a Sócrates, la búsqueda de la verdad es constante, inacabada, incesante; y para hacer explícita la comprensión implícita de la verdad, uno ha de cultivar el alma. Sin embargo, ¿supone esto que debamos aislarnos en nuestras ideas sin escuchar, razonar y valorar criterios ajenos?
En absoluto. Si el único contrapeso sobre las creencias de un individuo es su propia conciencia, este tendrá todas las papeletas para caer en un tormentoso bucle que retroalimenta sin cesar sus esquemas cognitivos vigentes. No hay progreso ni elevación del pensamiento para quienes no salen de sí, verbigracia, para los que no tienen en cuenta pareceres distintos a los suyos.
Reflexiona unos pocos segundos: pedir consejo a alguien no conlleva que el otro piense por ti, sino más bien que eres consciente de que el ángulo desde el cual aprecias una situación concreta es incompleto y, por consiguiente, requieres una perspectiva alternativa para alumbrar los oscuros recovecos de tu arsenal de conocimientos. El proceso es similar en lo que a la adopción de la episteme del conocimiento se refiere. Solo así, reconociendo que no poseemos la ciencia infusa ni la omnisciencia, y en presencia de un interlocutor que nos otorgue un punto de vista, tendrá el campo de nuestra conciencia luz verde para crecer.
Es por esto, mis queridos oyentes, que el pensador no dejó manual, tratado ni ensayo alguno de su puño y letra para nuestro recuerdo. En su lugar, él expresaba sus ideas por medio de la conversación y el diálogo. Nos adentramos aquí en el epicentro del método socrático.
Etimológicamente, diálogo procede del griego "diálogos", vocablo compuesto por el prefijo "díaz", que significa a través, y la raíz "logos", que significa razón, expresión, palabra o discurso. Así pues, el término hace referencia a un intercambio de palabras por medio de un espacio físico-intelectual que separa a dos o más personas; esto es, se trata de la razón compartida, verbalizada, puesta en común. Es gracias al diálogo que Sócrates se corona como el rey de la provocación, aunque conviene guardar cierta cautela a la hora de interpretar dicho término.
Provocar se entiende como crear las condiciones para que algo emerja, es decir, para que tenga lugar; y este es, a fin de cuentas, el rasgo distintivo del maestro virtuoso. En vez de presentar determinados tópicos al filo de un monólogo, centra sus esfuerzos en sembrar las semillas que posibilitan que su discípulo participe activamente en el descubrimiento de la verdad. La verdadera relación entre mentor y mentado no se reduce a un discurso unilateral, expositivo, monocorde y totalitario al estilo sofista, sino a un trabajo conjunto en aras de buscar la verdad.
Y es que no es el hecho de saber más lo que convierte a alguien en maestro desde el sentido socrático, sino su capacidad de acompañar a la otra persona en la persecución de la verdad. El docente tiene experiencia y un dominio técnico más avanzado en la investigación, pero actúa como guía y no como un instructor. Pie rajados señala que cuestionar al individuo con la plática es precisamente lo que le llevará a vivir de acuerdo a su conciencia y razón, pues es así como se enfrenta a los cimientos de su propia acción y se percata de la interrogativa viviente que constituye por sí mismo.
Como resultado, aceptar el diálogo es asumir la posibilidad de avanzar hacia un destino común por senderos diferentes, compartiendo una presencia invisible mediada por una relación visible. Desde el momento en el que se establece dicho vínculo, sucede algo. Que en la palabra escrita no puede expresar por sí sola, independientemente y más allá de los términos expresados en un intercambio de sentimientos y gestos.
Los nexos tejidos por el habla permiten la manifestación de una verdad atrás, en el corazón mismo de ese espacio mutuo. En efecto, compartir nuestras ideas posibilita que cobren vida y regenera a quienes las exponen. Paradójicamente, la tarea del diálogo consiste en mostrar los límites del lenguaje, a saber, su imposibilidad para transmitir la experiencia moral y existencial.
La filosofía socrática es, a grandes rasgos, el despertar de la conciencia tras acceder a un nivel de ser que solo germina en el seno de la razón compartida. En conclusión, el diálogo no es una técnica atada a las circunstancias, cuyo procedimiento se canoniza a través de indagaciones y presentaciones. No se denomina mentor a quien transmite un tipo de conocimiento específico a un alumno más o menos receptivo, acaparando con ello la cuasi totalidad del espacio verbal en la interacción.
A la inversa, la subsecuente relación es la de dos autoconciencias que comunican para llegar a un estado de verdad superior al que habrían alcanzado por separado. El ejercicio del pensamiento pasa por la verbalización, por la puesta en práctica, por la formulación. Esto es lo que permite, en última instancia, la eclosión de la episteme.
Hasta ahora, mi discurso ha hecho énfasis en la importancia que ostenta el diálogo en la búsqueda y adquisición del conocimiento. A continuación, daremos el próximo paso con la ayuda de una intrigante cuestión: ¿cómo debemos dialogar? Sócrates bautiza al proceso de unir dos discursos aparentemente contradictorios para acceder a una verdad superior con el nombre de dialéctica.
Para abreviar, su dinámica se sintetiza de la siguiente manera: mediante un juego progresivo de preguntas, el maestro coloca su foco en disipar el conocimiento falso del interlocutor. Véase un sencillo ejemplo con respecto a la valentía: un interlocutor A formula una tesis: "El coraje es la resistencia del alma". Su contraparte, B, se cuestiona el grado de falsedad de la tesis en cuestión con fines prácticos y se asegura de que ambos miembros de la interacción comparten las premisas que han conducido a la enunciación de la tesis.
"¿No es cierto que el coraje es algo bueno? ¿Y consideras que una resistencia ciega e ilusa es deseable? " Entonces, tras conseguir el acuerdo con B en estas premisas adicionales, A argumenta que su conjugación es incompatible con la tesis original, generando en consecuencia una antítesis: "El coraje no es la resistencia del alma".
De este modo, se habría demostrado que la afirmación previa es falsa y su contradicción, verdadera. Obviamente, sin introducirnos en la lógica difusa, pues una antítesis más precisa sería: "El coraje no consiste siempre y exclusivamente en la resistencia del alma". Efectivamente, la dialéctica no se contenta con lo plausible ni tampoco con lo probable; en su lugar, constituye un verdadero instrumento de examen y crítica a las falsas apariencias, sometiendo el habla a los principios lógicos.
En suma, el método obliga al filósofo tanto a probar la coherencia interna de su discurso como su compatibilidad con la realidad, elevando con ello a los integrantes del diálogo hacia la verdadera esencia de las cosas. Sócrates no cuestiona que exista la verdad como tal, pero sí a los que creen haberla aprendido. Incluido el de acuerdo, me consta que defiendes que.
. . ¿qué entiendes tú por ese.
. . ?
¿Cómo has llegado a dicha conclusión? Hay sujetos que no cumplen con el predicado "ese". ¿Este siempre, ese o solo a veces?
Si aceptamos otras premisas que involucran P y S, ¿seguiría P siendo ese? Por ende, la dialéctica no reclama la intuición intelectual de la verdad, sino una percepción general de la realidad para poder poner su ciencia al servicio del hombre, en griego, "sin óptica". Ahora entenderán ustedes mucho mejor por qué Sócrates no dialoga, va exhibiendo su conocimiento y monopolizando la conversación, más con el fin de despertar el sentido crítico de sus compañeros.
Y no es de extrañar que se refirieran a él como un tábano en aquella época, pues alguien cuya óptica se resume en desmoronar el castillo de conocimientos de los demás, destapando plurales inconsistencias en sus esquemas mentales y la ignorancia conceptual de lo que dan por sentado, es cuanto menos molesto. Queremos respuestas universales, definitivas y categóricas, no preguntas específicas, disruptoras y ambiguas. Empero, no creo que haga falta aclarar a estas alturas cuál de las dos sendas fomenta la elevación del intelecto.
Al fin y al cabo, el verdadero conocimiento, conforme al pensador, se basa en la construcción metódica mediante procesos de unificación lógica, del ascenso hacia lo simple y posteriormente del descenso hacia lo múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Veréis, la dialéctica propone un movimiento de ida y vuelta: por un lado, el camino ascendente faculta al interlocutor al llegar a la definición de las cosas y, por otro lado, el camino descendente da pie a su verificación.
Me corresponde explicar ahora estos dos procesos. El camino ascendente, la analogía. La palabra "analogía" procede del griego "anna", que implica secuencia o repetición, y "logos", evidenciando así una relación de semejanza entre cosas distintas, es decir, el parentesco de ciertas facetas, cualidades y atributos entre objetos no idénticos.
El camino ascendente, realizado a través de las funciones analógicas, es el de la síntesis. En virtud de que comprendas bien la relación entre objetos e ideas, conviene que prestes atención a este sencillo paradigma: con cuántas consolas has jugado a lo largo de tu vida. Probablemente te hayas topado con decenas de ellas, cada cual muy distinta a la anterior: Nintendo 64, Game Boy, PlayStation, Xbox, etcétera.
Sin embargo, hay algo que todas ellas tienen en común: un componente que permanece fijo, inmóvil e inalterado, sin importar que uno esté hablando de la arcaica Mega Drve o de la vanguardista Nintendo Switch. La esencia de consola, es decir, aquello que no cambia entre la totalidad de las mismas, que es. .
. Aquello que hace consola a una consola, porque una televisión no se considera consola y una PlayStation 5 sí, es lo que todas las consolas comparten entre sí para que nos refiramos a todas ellas con esa denominación. Posiblemente, se te vengan a la cabeza un conjunto de características, funcionalidades y propiedades similares que esta batería de aparatos tiene en común.
Pues en esto radica justamente el ascenso dialéctico: se trata de la transición desde lo particular hacia lo universal. ¿Con qué nombre, adjetivo o adverbio podríamos asemejar cada uno de estos elementos singulares? Otro ejemplo clásico, confeccionado por Platón, es el de un artesano cuyo objetivo es construir una cama.
Para lograrlo, es inevitable e imprescindible que conecte su intelecto con la idea de cama, de tal modo que la pieza fabricada no será otra cosa que la materialización de las imágenes, símbolos, atributos y proyecciones mentales que el artesano utiliza. En efecto, la analogía faculta la comprensión del vínculo entre la parte y el todo; nos permite salir de lo sensible y volver hacia lo inteligible. De hecho, no es posible que la inteligencia funcione sin la analogía, porque su ejecución va más allá de la comprensión del mundo únicamente mediante la razón.
No es lo mismo percibir sonidos o colores sin más que identificar una pieza musical de Beethoven o un cuadro de Velázquez. La creación de categorías es un requisito fundamental del sapiens para construir representaciones simplificadas, ordenadas y jerarquizadas del mundo que le rodea y, de esta manera, ser capaz de modificar el entorno para satisfacer sus necesidades. Nuevamente, Platón enfatiza este punto con una cita magistral: "Mirar un dedo en concreto no despierta la inteligencia.
Un dedo es solo un dedo y necesita ser comparado con otros". Por ejemplo, si uno observa el pulgar y el meñique, anotará que el pulgar es un dedo grande por ser comparativamente más grueso que el otro; no obstante, si luego se fija en el pulgar y el corazón, concluirá que el pulgar es en realidad un dedo pequeño por ser más corto que éste. En tal caso, la razón por sí sola no basta, ya que es incapaz de incluir elementos contradictorios; solo el trabajo de la inteligencia permite resolver el absurdo, comprendiendo que lo grande y lo pequeño son relativos, que surgen de relaciones.
Es por esto por lo que la analogía se coloca como el punto de apoyo de la inteligencia humana, así como la base de la creatividad y la comunicación. El prefijo "anna" no solo indica repetición, sino también la noción de un movimiento de abajo hacia arriba, o sea, un ascenso que nos proporciona una visión periférica. El camino descendente, la verificación, la segunda fase del movimiento dialéctico, es el descenso, de aires, ¡is!
Que significa división. Se trata de eso: la síntesis obtenida durante la dialéctica ascendente a la prueba de la dicotomía o aparente oposición del mundo empírico. En otras palabras, después de haber reducido una multiplicidad de actos concretos a la unidad de un principio abstracto, es necesario verificar si el criterio descubierto es verdaderamente relevante, correspondiéndose con ello a una ley general.
La cuestión resultante es: ¿podemos caracterizar un objeto o evento particular apalancándonos en la definición de lo que designa? Por ejemplo, la descripción de cama es “mueble constituido por un armazón sobre el que se coloca un colchón, almohadas y sábanas para que las personas duerman o descansen. ” Si yo observo la silla en la que estoy sentado ahora mismo y aplico la definición anterior, puedo percatarme de que los universales que componen el concepto cama no concuerdan con la silla y, por consiguiente, la revisión arrojará un valor negativo.
Por el contrario, la cama que se encuentra en mi habitación sí satisface las características recogidas en la definición previa. Ahora, la verificación sí se ha completado, pues en esto se resume básicamente el doble movimiento de la dialéctica: agrupar cosas particulares en categorías generales para luego contrastar cuán apropiadas son éstas con los elementos que pretende abarcar. Con el transcurso de la historia, los conceptos se van actualizando para representarlo conceptuado de manera más fidedigna, precisa y elocuente.
He aquí la vital importancia del diálogo como génesis de la verdad: una idea que se esconde dentro del caparazón de nuestro espíritu y se rehúsa a confrontarse con el mundo está condenada a permanecer como creencia. Por todo lo mencionado, la dialéctica libera al hombre de la simple convicción, proporcionándole un camino de observación a través de su propia acción y pensamiento. Eso sí, han de advertir que ascender y descender con éxito, por medio de la caótica marabunta de formas, arquetipos, entes e imágenes es, cuanto menos, laborioso.
El camino a seguir es estrecho y son frecuentes los desvíos, bloqueos y errores. Tanto para iniciar el proceso analógico como para comprobar la realización de una idea en el mundo material, es necesario respetar, en medida de lo posible, las tres etapas del método dialéctico. Dicho esto, ¿cuáles son estas fases?
Señores, mi tiempo en el presente documental ya ha expirado, pero se equivocan si piensan que la reflexión ha llegado a su fin. Todavía quedan muchos Sócrates por delante en caso de que alcancemos la cifra de ocho mil "me gusta" y la audiencia lo demanda. En la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con la segunda parte y ya les adelanto que ahí acontecerán los más revolucionarios y sorprendentes.
Les invito a acompañarme por la vía de la excelencia.
Related Videos
![EL MÉTODO SOCRÁTICO (La Mayéutica) - El PODER del IGNORAMUS: “Sólo sé que no sé nada” [Parte II]](https://img.youtube.com/vi/-egPIOW0cVU/mqdefault.jpg)
36:36
EL MÉTODO SOCRÁTICO (La Mayéutica) - El PO...
Ram Talks
222,744 views

24:01
FILOSOFÍA del YIN-YANG (Documental Complet...
Ram Talks
63,972 views

49:39
La Dialéctica de Hegel
GusFai: Filosofía - Psicoanálisis - Psicología
411,291 views

30:13
"YO SOLO SE QUE NO SE NADA" - SOCRATES Y E...
Roberto Mtz
391,447 views

27:14
CINISMO: Filosofía de DIÓGENES - ¿Qué (no)...
Ram Talks
2,242,086 views
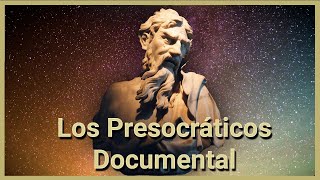
1:39:53
Los Presocráticos | Serie Documental: Filo...
Estamos filosofando
1,067,359 views
![NIHILISMO: Filosofía de la NADA - ¿Qué es el VACÍO EXISTENCIAL? ¿Tiene SENTIDO la VIDA? [EP.1]](https://img.youtube.com/vi/USwqg7B6ncE/mqdefault.jpg)
37:41
NIHILISMO: Filosofía de la NADA - ¿Qué es ...
Ram Talks
741,561 views

55:29
Versión Completa. Estoicismo: una filosofí...
Aprendemos Juntos 2030
7,617,235 views

31:33
La filosofía de Marco Aurelio: Cómo vivir ...
GusFai: Filosofía - Psicoanálisis - Psicología
297,074 views
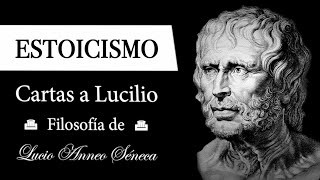
29:20
CARTAS a LUCILIO - Séneca (Documental de F...
Ram Talks
205,684 views
![¿ERES LIBRE? (Arthur Schopenhauer) - Filosofía del LIBRE ALBEDRÍO y la VOLUNTAD HUMANA [Parte I]](https://img.youtube.com/vi/JbJ1zVTCbf4/mqdefault.jpg)
34:06
¿ERES LIBRE? (Arthur Schopenhauer) - Filos...
Ram Talks
213,426 views

52:45
La filosofía helenista (II): Los epicúreos...
Fundación Juan March
223,432 views

40:13
El método dialéctico materialista de Karl ...
Filosofía de la Historia
601,488 views
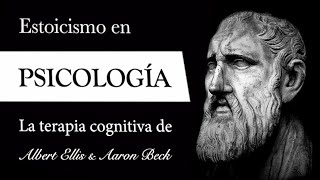
34:49
ESTOICISMO en PSICOLOGÍA (Albert Ellis & A...
Ram Talks
484,506 views
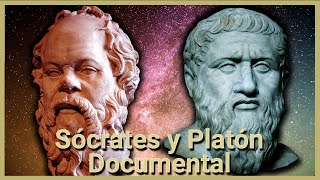
1:38:29
Sócrates y Platón | Serie Documental: Filo...
Estamos filosofando
1,787,900 views
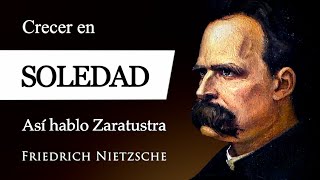
32:54
CRECER en SOLEDAD (Friedrich Nietzsche) - ...
Ram Talks
1,285,864 views

30:18
EL BUEN VIVIR (Arthur Schopenhauer) - ¿Cuá...
Ram Talks
253,138 views
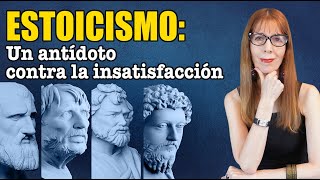
20:21
ESTOICISMO: Un ANTÍDOTO contra la INSATISF...
Roxana Kreimer
3,551,205 views
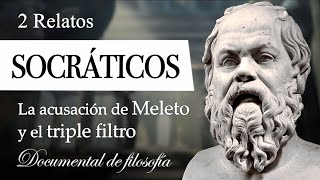
36:20
2 RELATOS SOCRÁTICOS (Documental de Filoso...
Ram Talks
61,061 views

28:59
EL PRINCIPE DE MAQUIAVELO - ¿SOMOS EGOÍST...
MARTE 19
1,201,919 views