Cómo se separaron Panamá y Colombia y qué papel jugó Estados Unidos | BBC Mundo
483.49k views1202 WordsCopy TextShare

BBC News Mundo
¿Se imaginan que Panamá y Colombia fueran hoy un mismo país?
El 3 de noviembre de 1903 Panamá se se...
Video Transcript:
¿Se imaginan que Panamá y Colombia fueran hoy un mismo país? Rubén Blades sería compatriota de Carlos Vives, probablemente sería potencia en béisbol y su economía tal vez una de las más grandes de la región gracias al canal, el turismo y la exportación de petróleo, carbón y café o banano. Entonces, ¿por qué no son el mismo país?
Bueno, porque en 1903 Panamá se separó de Colombia en un acontecimiento que, visto desde hoy, parecía inevitable. Para entender la separación entre Panamá y Colombia, y el papel que jugó en ella Estados Unidos, hay que hablar, por supuesto, del canal transoceánico que atraviesa el itsmo. Pero además del canal, una serie de sucesos confluyeron en el tiempo y terminaron de definir lo que desde un principio había sido una compleja relación en Colombia y Panamá.
Ese contexto histórico de la separación es lo que les vamos a contar en este video. El primer punto tiene que ver con que Colombia fue siempre un país fragmentado. Tras la independencia de España se creó la Gran Colombia, un país que incluía parte de lo que hoy es Ecuador, Venezuela, Panamá y, por supuesto, Colombia.
La Gran Colombia se disolvió en 1830 y Venezuela y Ecuador se separaron de lo que desde entonces se llamó la Nueva Granada y, luego, Colombia. Pero entre 1850 y 1880 Colombia fue un país federal, que garantizaba la libertad de culto y basaba su organización política y administrativa en la inmensa diversidad cultural y económica de su territorio. Sin embargo, en los 80 llegó al poder un partido conservador que veía las cosas de una manera distinta: un Estado centralizado, un vínculo estrecho con la Iglesia Católica y una defensa férrea al legado de los colonizadores españoles.
La llamada Regeneración promulgó en 1886 una Constitución que entre otras cosas debilitó el poder de los nueve Estados Soberanos, que pasaron a ser entidades político-administrativas dependientes del gobierno de Bogotá. Y una de ellas era, como ya se deben imaginar, el itsmo de Panamá. La llamada Guerra de los Mil Días, entonces, fue el resultado de la reacción de conservadores moderados y liberales que estaban en contra de lo que para ellos era un gobierno central cada vez más autoritario.
Al final los conservadores ganaron la guerra en 1902 y se inició lo que hoy se conoce como la hegemonía conservadora. Sin embargo, el saldo de la guerra fue enorme: murió un 3% de la población, la infraestructura y la industria quedaron destruidas, se dispararon la inflación y la deuda externa y miles de personas dejaron las ciudades. Pero además quedó claro que la unidad de un país centralizado por una élite bogotana era tremendamente frágil.
Cualquier intento de separación de cualquiera de las regiones, entonces, tenía altas probabilidades de éxito. Y eso nos lleva a hablar de los movimientos separatistas de Panamá, un tema que genera una fuerte polémica entre los historiadores panameños. Porque, para unos, los separatistas fueron irrelevantes comparado a la injerencia de Estados Unidos en este proceso (de la cual ya vamos a hablar), mientras que otros sí veían la independencia como un proceso heroico de próceres panameños.
Algunos estiman que durante el siglo XIX Panamá intentó separarse de Colombia al menos 17 veces. Otros hablan de apenas tres intentos. Pero lo que sí es difícil de cuestionar es que la relación de Panamá con el gobierno central de Bogotá siempre fue compleja, incluso desde la independencia de los países a principio de siglo XIX.
Aun si se acepta la teoría de que los movimientos separatistas de Panamá nunca fueron realmente sustanciales, los historiadores no discuten que en Panamá había inconformidad con Bogotá así como también lo había en ciudades como Cartagena o Cúcuta por razones comerciales y tributarias. Y quizá, más relevante que los separatistas, es que la Nueva Granada tenía muy poco control sobre su territorio y la unidad del país era débil. Más aun cuando una de esas regiones estaba separada del centro por un inmenso e intransitable complejo selvático llamado el Tapón del Darién.
Ahora sí vamos al tema del canal, que es clave en la separación. Incluso desde la Colonia existieron proyectos para cruzar del Océano Atlántico al Pacífico por Centroamérica. A finales del siglo XIX ya existían ferrocarriles, pero en ese momento la revolución industrial estaba en auge y las grandes potencias capitalistas, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, empezaron a presionar para conectar los océanos.
El canal se convirtió en un símbolo de la cerrera por dominar el mercado mundial. En 1880 Bogotá concesionó el proyecto al francés que venía de construir el Canal del Suez en Egipto, el ingeniero Fernando de Lesseps. Sin embargo, el proyecto francés fracasó.
Las enfermedades de los trabajadores (muchos de ellos esclavos africanos), la humedad del territorio y las constantes lluvias llevaron el proyecto a la quiebra. Pero la urgencia de las potencias de conectar los mares se mantenía. Y es ahí cuando una potencia emergente puso todo su esfuerzo político y económico para hacerlo.
Sí, por supuesto, hablo de Estados Unidos, un país que venía de quedarse con el control de las Islas de Puerto Rico y Cuba y estaba en plena expansión en el Caribe. Estados Unidos propuso pagar 40 millones de dólares a la compañía francesa y a el Estado colombiano para quedarse con la concesión del canal y eso se materializó en la firma del tratado Herrán-Hay entre Colombia y EEUU, en el que se establecían las pautas de la concesión y el pago. Sin embargo, el congreso colombiano rechazó el tratado con el argumento de que violaba la soberanía del país.
Como respuesta, los panameños hicieron caso omiso al rechazo del acuerdo y, en alianza con EEUU –que dijo que intervendría si había represalia militar de Colombia–declararon su independencia. 11 años después, en 1914, Colombia pactó con EE. UU.
el reconocimiento de Panamá y resolvieron los litigios territoriales y fronterizos. Esto a cambio de una indemnización por 25 millones de dólares, que, a precio de hoy, y teniendo en cuenta la inflación, puede equivaler a 800 millones de dólares. El rol de Estados Unidos es fuente de innumerables debates entre historiadores panameños porque entre más relevancia le das menos heroica parece la independencia del istmo.
La versión que se suele encontrar en los libros escolares de Panamá minimiza la participación estadounidense y enaltece la actuación del movimiento clandestino separatista organizado por personajes hoy considerados próceres, como el político José Agustín Arango o el médico Manuel Amador Guerrero. Existe una idea digamos intermedia de que los intereses de ellos coincidieron con los de Washington. Lo que no parece sujeto a debate es que desde entonces tanto Panamá como Colombia se convirtieron en los principales aliados de Washington en la región.
Y que el Canal de Panamá, un punto neurálgico del comercio internacional por donde pasa el 6% de la carga mundial y genera un promedio de 3 mil millones de dólares al año, quedó en manos de Estados Unidos hasta 1999. Y el poder económico, militar y político de Estados Unidos no hizo sino crecer desde ese momento. Por eso, los intereses de Washington en una de las regiones más estratégica del mundo tarde o temprano se iban a imponer.
Related Videos

11:15
Cuánto han cambiado las Malvinas / Falklan...
BBC News Mundo
559,356 views

42:31
Panamá a bordo del ferrocarril | DW Docume...
DW Documental
6,159,583 views

14:56
¡La maravilla de la ingeniería llamada Can...
Lesics Española
5,537,317 views

9:08
Por qué Medio Oriente es tan importante pa...
BBC News Mundo
207,878 views

7:20
Cómo acabó Gibraltar siendo británico | BB...
BBC News Mundo
537,073 views

37:02
La carretera PROHIBIDA de Colombia. Una ex...
CaminanTr3s
2,905,700 views

28:07
NOS CASAMOS POR CIVIL EN ESTONIA 👰🤵♂️
Mateo & Lisanna
360,274 views
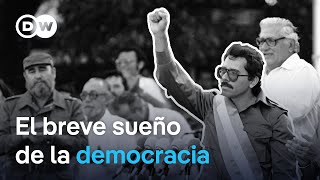
1:25:56
Nicaragua - Vuelta a la dictadura 45 años ...
DW Documental
378,181 views

12:32
¿Qué pasaría si Corea del Norte se involuc...
Perfil
21,621 views

6:49
Cómo Puerto Rico se convirtió en un territ...
BBC News Mundo
1,236,782 views

8:34
Qué llevó a miles de japoneses a emigrar a...
BBC News Mundo
480,956 views

1:01:24
Madrileños por el mundo: Caribe colombiano
Telemadrid
853,805 views

20:34
30 Datos y Curiosidades que no sabías de C...
Explora Planet
2,427,410 views

15:59
El Tapón del Darién, una de las zonas más ...
BBC News Mundo
5,791,938 views
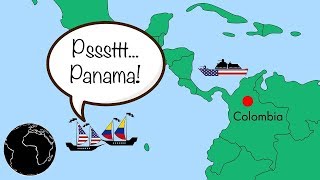
8:43
Who Built the Panama Canal?
Human Interests
2,754,384 views

9:45
Qué pasó en el "Siglo de humillación” que ...
BBC News Mundo
476,701 views

7:46
Watergate: 4 momentos que marcaron el caso...
BBC News Mundo
379,637 views

7:08
El tapón del Darién: la frontera olvidada ...
BBC News Mundo
1,034,835 views

55:26
Darién, el infierno de los migrantes | Doc...
24 Horas - TVN Chile
2,522,880 views

16:56
Nicaragua's $50BN Panama Canal Rival
MegaBuilds
533,798 views